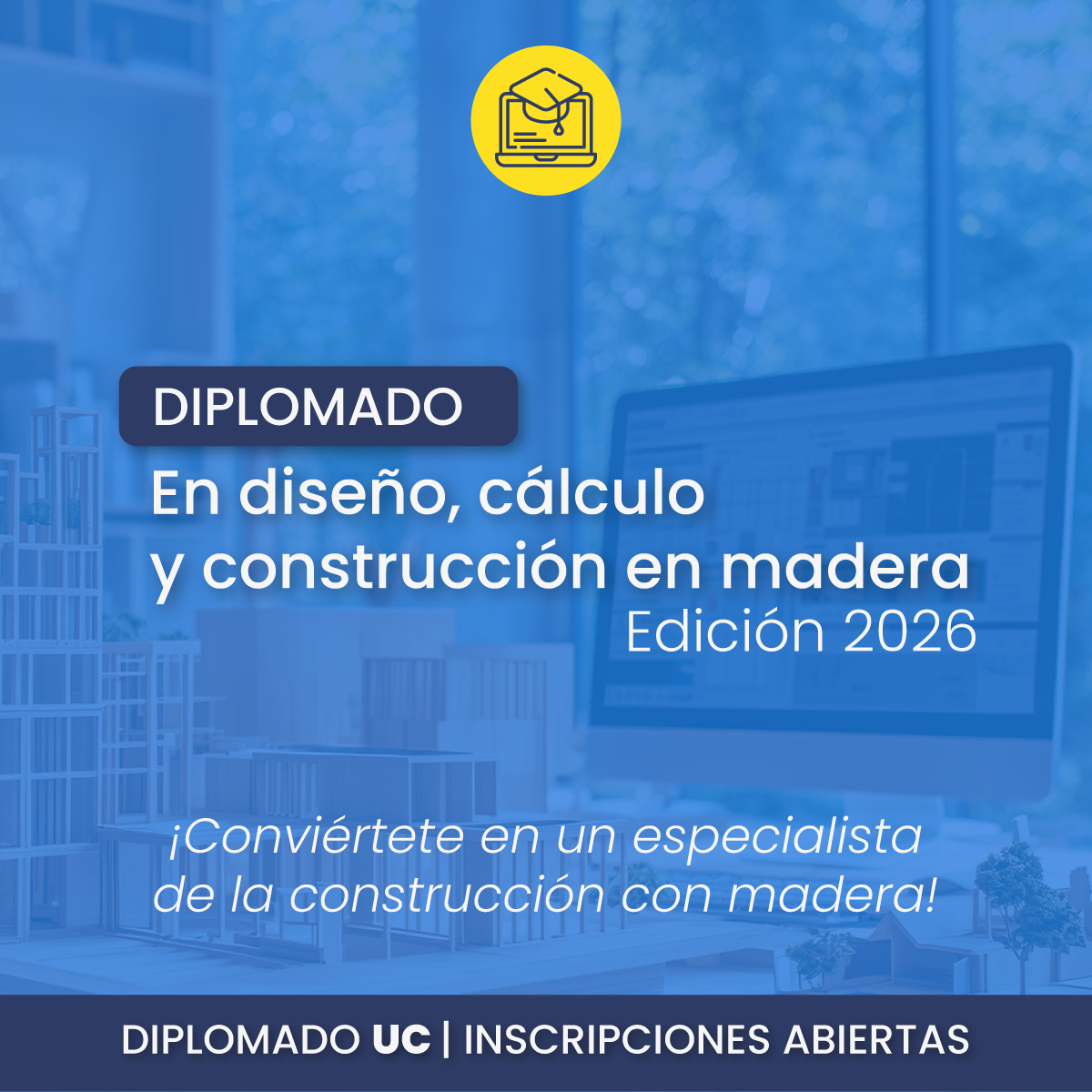El investigador de CENAMAD Vicente Hernández analizó el potencial de la madera como material estructural renovable, los avances científicos que mejoran su durabilidad y el aporte de las especies nativas a una construcción más sostenible y territorialmente conectada.
A lo largo de la historia, la madera ha sido un recurso central en la construcción de viviendas y edificaciones en Chile. Hoy, frente a los desafíos del cambio climático y la necesidad de reducir el impacto ambiental del sector construcción, la ciencia vuelve a posicionarla como una alternativa estructural eficiente, renovable y culturalmente vinculada al territorio.
Así lo planteó Vicente Hernández, investigador del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera (CENAMAD) y académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, en una reciente entrevista para el programa Señales del Futuro de Radio UdeC. En ella, reflexionó sobre el uso histórico y proyectado de la madera, sus ventajas comparativas y los aportes que puede hacer a una industria más resiliente y sustentable.
“La madera es el material del futuro, pero también del pasado. La diferencia está en cómo decidimos usarla hoy: con tecnología, con responsabilidad y con una visión de país”, afirmó.
Ciencia, durabilidad y desafío estructural
Según el investigador de CENAMAD, uno de los principales desafíos actuales es transformar la madera disponible en Chile en un recurso competitivo para la construcción. El pino radiata —principal especie comercial del país— requiere ciclos de crecimiento más largos y tratamientos que mejoren su desempeño para ser utilizado con fines estructurales. Debido a estas exigencias, se destina mayoritariamente a la industria de la celulosa, que permite retornos más rápidos y ciclos productivos más cortos.
Avanzar hacia una madera estructural de mayor calidad, advierte, implica permitir que los árboles alcancen un mayor grado de desarrollo antes de ser cosechados. Este enfoque, sin embargo, representa un desafío para los pequeños propietarios forestales, quienes muchas veces dependen de retornos económicos a corto plazo.
Ante este escenario, ha trabajado en tratamientos naturales que mejoren la durabilidad de la madera frente a factores como la radiación UV, la humedad o el fuego.
“Nuestro objetivo es aplicar tecnologías que no generen impactos ambientales negativos y que aumenten la vida útil de la madera sin perder sus cualidades estéticas y funcionales”, señaló.
En ese contexto, lidera el proyecto “Studies on the weathering performance of several native timbers of Chile”, financiado por el concurso FONDECYT Regular 2025. Esta investigación busca llenar un vacío crítico de información en el país: si bien las maderas nativas son reconocidas por su alta durabilidad natural frente a hongos —según la norma NCh 819—, no existen estudios que caractericen su deterioro superficial ante la meteorización prolongada en distintas condiciones climáticas.
El estudio contempla un ensayo de intemperización natural —exposición prolongada a condiciones climáticas reales sin protección— durante tres años en cuatro localidades del país: La Serena, Santiago, Concepción y Coyhaique. Se evaluarán siete especies nativas (Lenga, Roble, Coigüe, Canelo, Tepa, Raulí y Mañío), junto con dos exóticas (Pino Radiata y Pino Oregón) como referencia.
Los análisis incluirán parámetros como cambios de color, brillo, rugosidad, formación de grietas, alteraciones anatómicas y variaciones químicas superficiales. Esta información será contrastada con ensayos acelerados bajo norma ASTM G154, con el fin de generar correlaciones científicas y proyectar el comportamiento de cada especie a largo plazo.
“Queremos generar información científica que permita especificar con mayor precisión el uso de maderas nativas en arquitectura exterior, fortaleciendo su aplicación sustentable en diseño, revestimientos y mobiliario urbano”, detalló.
Como resultado, se construirá una base de datos nacional sobre intemperización, que servirá como insumo técnico para mejorar los tratamientos de protección disponibles en el mercado y apoyar decisiones en diseño, normativas y desarrollo productivo con base territorial.
De la percepción cultural al uso estructural
Más allá de la investigación técnica, Hernández subrayó la importancia de cambiar la percepción social en torno a la madera.
“Aún hay quienes asocian la construcción en madera con precariedad. Pero hoy podemos diseñar con alta calidad, combinar materiales y construir edificios seguros, durables y estéticamente valiosos”, indicó.
En su visión, avanzar hacia un mayor uso de la madera en construcción requiere una estrategia integral que combine investigación, certificación, desarrollo normativo y promoción de obras emblemáticas. También destacó el rol de municipios como Pucón, que han incorporado ordenanzas para fomentar el uso de este material y fortalecer una identidad arquitectónica vinculada al entorno.
“Vivimos rodeados de bosques. Deberíamos pensar en la madera como nuestro primer material constructivo. Pero eso exige un cambio cultural que incluya a universidades, empresas, autoridades y ciudadanía”, sostuvo.
Conoce más sobre este y otros proyectos que impulsan la sustentabilidad y la innovación en la cadena de valor de la madera, a través de nuestros canales digitales: X, LinkedIn, Instagram y Facebook.