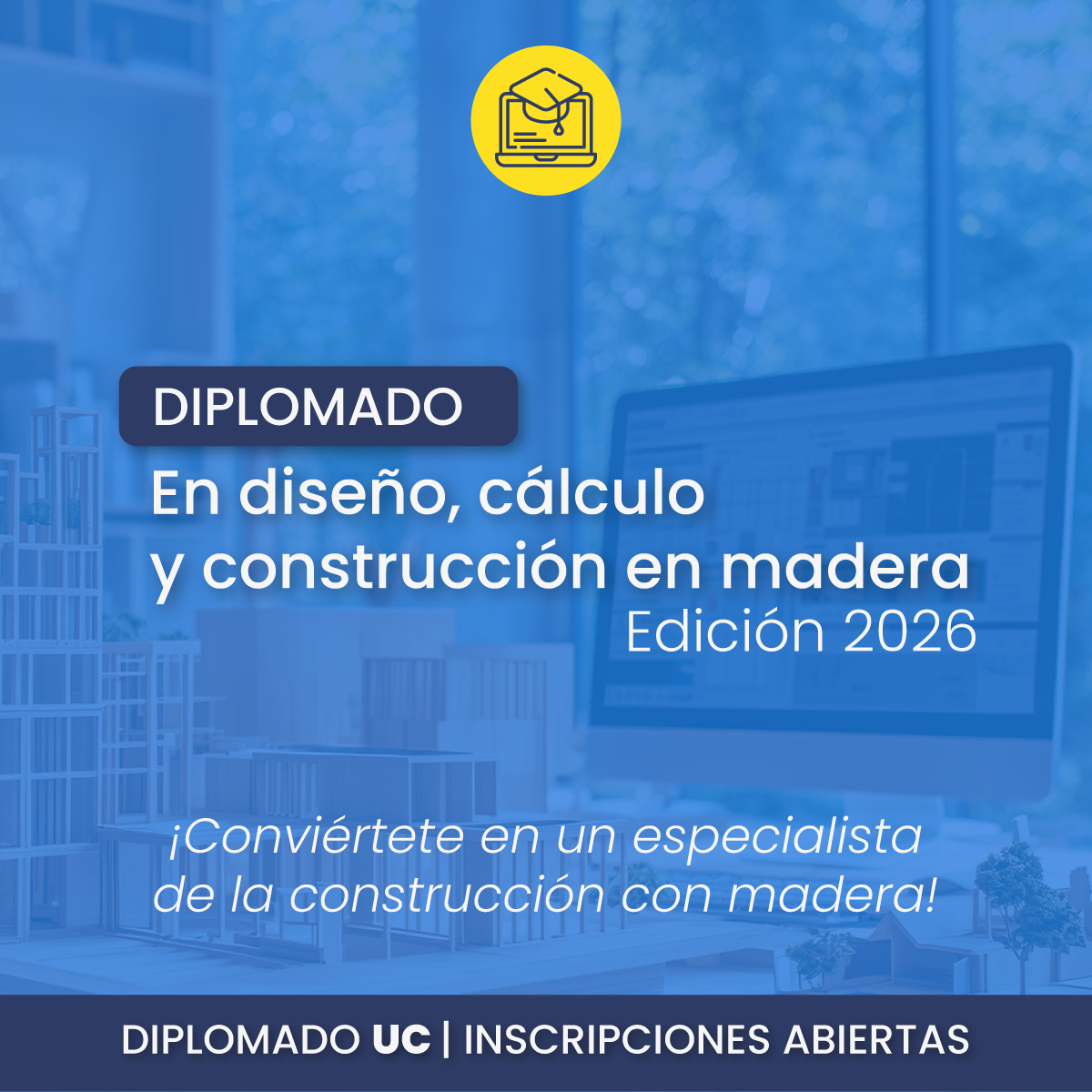En el podcast portugués “Entre Pinhas e Conversas”, la investigadora principal de CENAMAD Verónica Loewe y la Gerente de Sede Metropolitana del Instituto Forestal (INFOR) Claudia Delard relataron cómo el pino piñonero está transformando el paisaje forestal chileno.
Chile avanza como un actor emergente en el cultivo del pino piñonero (Pinus pinea), una especie mediterránea que ha demostrado una notable adaptación a diversas zonas del país. Así lo destacaron Verónica Loewe, investigadora del Instituto Forestal (INFOR) y del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera (CENAMAD), y Claudia Delard, Gerente de Sede Metropolitana del Instituto Forestal (INFOR), en el podcast portugués Entre Pinhas e Conversas.
Este programa forma parte de una serie producida por el Centro de Competencias del Pino Piñonero y del Piñón, de Portugal, que tiene como objetivo entregar información útil, buenas prácticas, innovación y ciencia a propietarios, productores y gestores forestales vinculados a esta especie. El episodio en cuestión —titulado ¿Cómo el pino piñonero vino a transformar el sector forestal en Chile?— contó con el apoyo de UNAC, Unión de los Bosques Mediterráneos, una entidad portuguesa que promueve el manejo sostenible de los sistemas forestales mediterráneos.
En esta conversación, ambas especialistas compartieron su experiencia en investigación, manejo y desarrollo productivo del pino piñonero en Chile, destacando sus aportes a la diversificación del sector forestal y al desarrollo territorial sustentable.
“El pino piñonero ha mostrado una plasticidad excepcional. Crece desde zonas semiáridas, 500 km al norte de Santiago, hasta regiones de la Patagonia, en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros”, explicó la investigadora de CENAMAD, quien fue reconocida en 2019 por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) por sus estudios pioneros sobre esta especie. Verónica subrayó que en Chile muchas plantaciones comienzan a producir conos a los ocho años, incluso sin injerto, adelantando significativamente los ciclos productivos respecto de Europa.
Actualmente, el país cuenta con más de 5.000 hectáreas plantadas para producción de piñones, una superficie que, según Claudia Delard, “ya permite iniciar una fase comercial”. La ingeniera forestal de la Universidad de Chile destacó que se trata de una alternativa rentable para pequeños y medianos propietarios, adaptable a suelos de bajo uso agrícola y capaz de generar ingresos anuales. Además, señaló que empresas europeas ya han visitado plantaciones chilenas interesadas en futuras exportaciones.

Una alternativa estratégica para zonas rurales
El trabajo de Verónica Loewe se enmarca dentro de los ejes estratégicos de CENAMAD que promueven la diversificación productiva, la resiliencia frente al cambio climático y el aprovechamiento sustentable de recursos forestales no madereros.
En esa línea, la investigadora destacó que el pino piñonero permite implementar modelos agroforestales, en los que se puede combinar la plantación con actividades agrícolas durante los primeros años, generando ingresos tempranos en zonas rurales y marginadas. “La sustentabilidad no es solo económica, también es social y ambiental”, afirmó.
Junto con esta mirada territorial, Loewe adelantó además una visión de manejo intensivo inspirado en huertos frutales, con variedades seleccionadas, planes de fertilización, control sanitario e incluso riego localizado. Esta propuesta ha sido recientemente sistematizada en el artículo “Esquemas de manejo para la producción de pino piñonero (Pinus pinea L.) en Chile”, publicado en la revista Ciencia & Investigación Forestal, donde Loewe y Delard detallan prácticas silvícolas adaptadas al contexto nacional.
Asimismo, el equipo investigador ha desarrollado un modelo espacial que integra variables de productividad con indicadores de desarrollo humano, para orientar decisiones de política pública en territorios rurales. Este enfoque territorial fue presentado en el artículo “Spatial Patterns of Productivity and Human Development Potentials for Pinus pinea L.”, publicado en Forests.
Chile se suma así a experiencias similares en Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, donde esta especie mediterránea gana terreno fuera de su hábitat natural. “Y esto es relevante, ya que su impacto socioeconómico ya ha sido documentado en países como Turquía, Túnez, Líbano e incluso en Europa. Entonces, ¿por qué no en Chile? Esa es la idea”, concluyó Loewe.
Conoce más sobre este y otros proyectos que promueven la diversificación productiva, la resiliencia territorial y el desarrollo de productos forestales no madereros a través de nuestros canales digitales: X, LinkedIn, Instagram y Facebook.